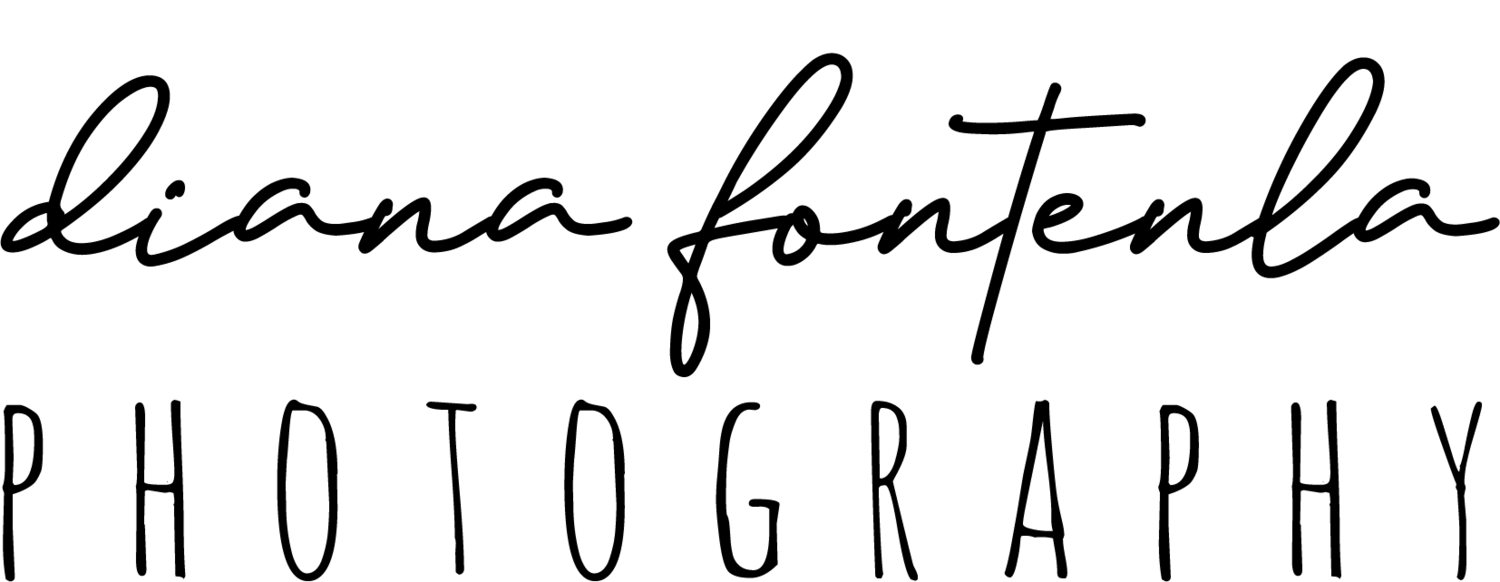La historia de María.
El día que conocí a María me abrazó. Me abrazó de una forma que a día de hoy no sabría explicaros. El suyo fue un abrazo que jamás podré sacarme de la piel. No sabría explicaros el por qué ni el cómo fue. El caso es que en ese abrazo nos estábamos viendo por primera vez. Y han pasado diez años ya.
Ella era la madre de una amiga. Una amiga que había conocido en un viaje de tres semanas en otro mar, lejos de casa. Nos quisimos y nos cuidamos la vida en aquel lugar. Me había hablado de sus padres y supongo que a ellos les había hablado de mi. Me gustaban los petit suisse, les dijo. Sea como sea, aquel día, nada más llamar a su puerta, María me abrazó como nunca nadie lo había hecho.
Y el caso es que la historia de María tiene que ser contada. Tiene que conocerse y compartirse. Porque creo que, su vida, puede ayudar a muchísima gente que viva una situación parecida. Arrojar una marea de luz, y esperanza.
María tenía una mirada triste. Demasiado triste. Una mirada que a veces llegaba a dolerte. Ojalá pudiese cambiar su mundo, pensaba. Se había quedado embarazada cuando todavía era una niña. 18 años. Entre ella y su marido consiguieron construir una de las casitas más bonitas que he visto. Y dieron a luz a una niña, Alexandra. No hay niña más guapa -por dentro y por fuera- que ella. El caso es que a sus 30 años, la vida, más puta que nunca, dio uno de esos golpes en la mesa que te dejan sin aliento, que aparecen para empujarte a un abismo donde ya no existe ni siquiera una salida de emergencia.
A María se le acababa la vida.
Y digo se le acababa, porque para mi, era tal y como lo sentía mientras la escuchaba. Qué jodido el olvido. Su madre se había quedado totalmente dependiente, vivían a las afueras de la ciudad, en un lugar rodeado de árboles y flores. De repente la vida de María se había reducido a salir a comprar el pan y, como mucho, dar un paseo una calle más arriba. Eso y cuidar de su madre. Cuidarla como nadie. Recordar por dos. Hablarle de todo. Entregarle su tiempo, su esfuerzo, su sonrisa, sus ganas, sus días. Y no nos olvidemos, 30 años. Dejar el trabajo, dejar a la gente, dejar sus rutinas, dejarlo absolutamente todo. Por y para ella.
Y todavía me emociono cuando la recuerdo agarrando a su madre, os juro que no podía entender de dónde sacaba tantísima fuerza para sostenerla. Fuerza y un amor que no podía ser más inmenso.
Todos esos besos y caricias en una piel sin recuerdos.
Era una sacudida emocional, una sucudida emocional ir a su casa.
María creó su propio espacio, su refugio, su paz. Vida y color con plantas y flores. Podría haber detenido el tiempo paseando con ella,robarle su pena y devolver esperanza, un todo llegará. Un volver a reír.
Os juro que he llorado en cada concierto escuchando Rosa y Manuel. Esa canción era para María. Y la he cantado y llorado a gritos. Certeza de lo injusta y perra que es la vida. Y qué duro el olvido. El caso es que después de unos quince años -algo más- , la abuela de Alex se fue. Se fue su abuela, también su abuelo. De repente, una casa de 4 -a veces cinco- volvía a ser de dos. Y pensé en María. Volver a la vida, volver a empezar. Pensé en María y su jardín.
Hace menos de un mes volví a llamar a su puerta. Hacía muchos años que nos nos veíamos. Su hija en Tenerife y yo siempre en cualquier sitio. Me volvió a abrazar como aquella vez. Pero esta vez, esta vez su mirada era luz. Toda ella era sonrisa, era unas ganas de vivir, aprender y hacer que no sabría explicaros. Ahora sí, ahora le tocaba a ella.
María había vuelto a la vida. Había vuelto a estudiar, a trabajar. María hablaba y recordaba su historia llenísima de paz, de paz y amor. Y su única culpa -si es que se puede hablar de culpa- fue querer hasta rabiar. Querer de una forma que no todos sabemos. Querer hasta el alma. Y cuidarle la vida, el recuerdo y la piel a quién le dio la suya.